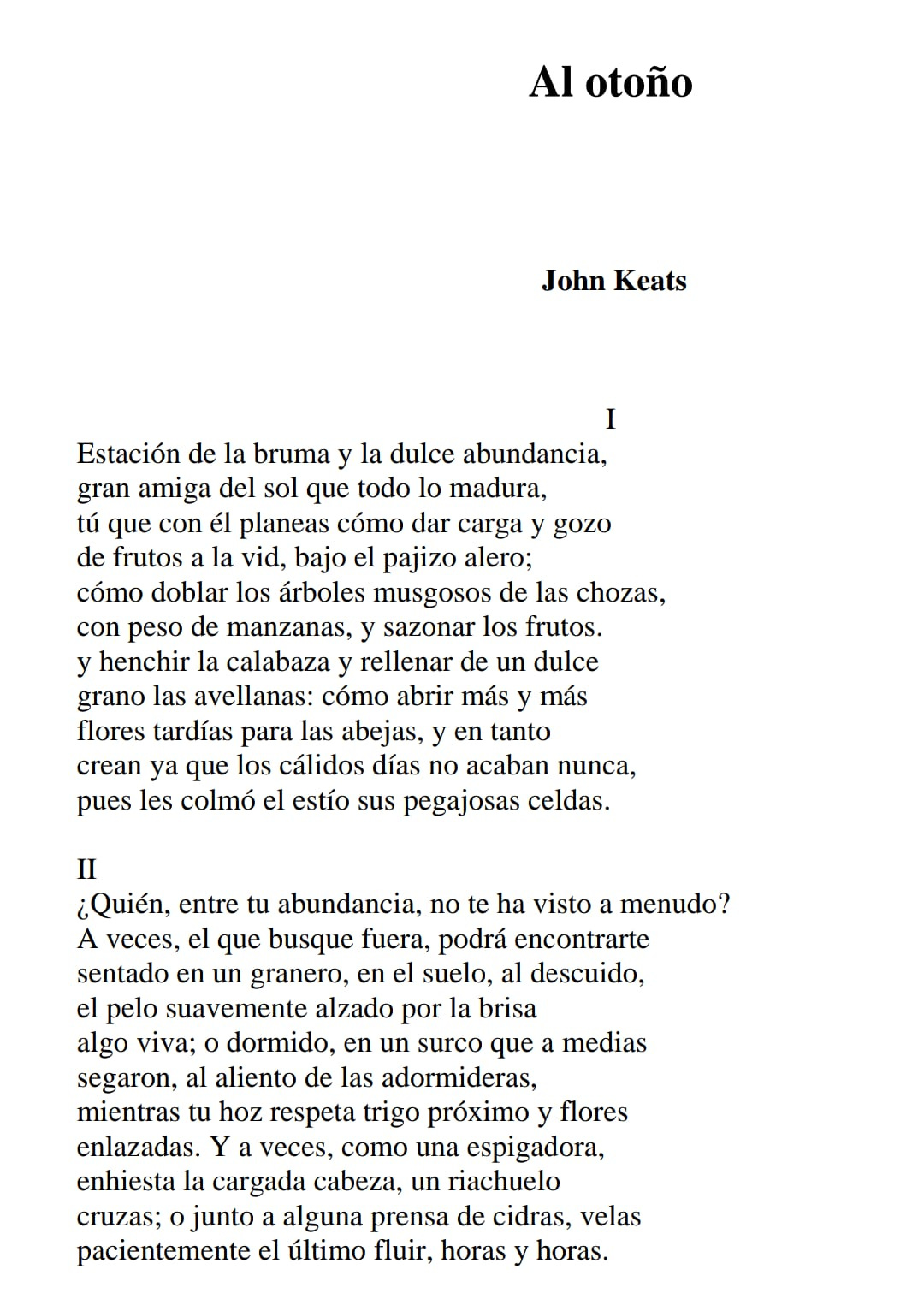No me gustó la sopa hasta que tuve 26 años, y es una mala decisión que me atormenta más que todo el histórico de errores que regresan a la memoria antes de irte a dormir. En mi casa siempre existió una de picadillo que mi madre preparaba únicamente el 1 de enero, por lo laborioso, como ofrenda de paz para el nuevo año. Cuando mi padre recogió el testigo de preparar las distintas sopas siguiendo paso a paso sus recetas, el intervalo de tiempos se redujo casi hasta tomarlas una vez a la semana durante el otoño y el invierno.
No solo nos recordaban a ella y a sus mañanas con la radio puesta mientras preparaba todos los ingredientes, con una mini Laura picando cebolla de forma dudosa, sino que nos cubrían de un manto agradable y cálido en los días desapacibles, justo lo que necesitábamos tras su partida. Hablando con amigos de los detalles de esta tradición me daba cuenta de que cada casa tiene sus sopas, consomés y cremas estrella, cuyos ritos y costumbres forman un símbolo supremo de consuelo y protección.
Puede elaborarse con multitud de ingredientes y, lances lo que lances a la olla, su éxito está prácticamente asegurado. Según los expertos, la primera receta de la historia fue un caldo. Los primeros cocineros de la historia fueron los hombres y mujeres del Paleolítico, que hacían un hueco en la tierra y colocaban en él piedras calientes para después verter agua sobre las piedras e introducir en ella los alimentos que querían cocinar, como huesos o raíces.
Otra virtud de este plato calentito es que no está sujeto a un nivel socioeconómico: las mujeres de generaciones anteriores han recurrido a ellas como salvavidas, cocinando con lo que parecía incomestible en tiempos de guerra y posguerra. Aunque ahora sean un recurso con el que experimentan en las cocinas más elegantes, las que hemos escuchado a nuestras abuelas rememorar cómo se buscaban las mañas no olvidamos de dónde viene este plato. Como ellas decían: “esto resucita a un muerto”.
En su libro de ensayos Una escritora en la cocina, Laurie Colwin cuenta una anécdota entrañable en la que un tazón de sopa se convierte para ella en una visión salida de un cuadro sobre una chimenea:
Era una noche otoñal fría y lluviosa, y un grupo de adolescentes zarrapastrosos nos habíamos juntado en el majestuoso casoplón de una amiga. Oímos el crujido de unos neumáticos sobre la gravilla. En medio de la noche tormentosa apareció un taxi del que se apeó la hermana mayor de nuestra amiga, que volvía de la universidad a pasar el fin de semana. Tendría diecinueve años, pero para mí era la viva imagen de la sofisticación: llevaba unos tacones marrones, un traje de tweed verde, pendientes de perlas, y el pelo recogido en un moño francés.
Se quitó el abrigo empapado, se sentó junto a la chimenea y su madre le llevó una sopa servida en una gran taza de porcelana china más decorativa que práctica. La chica se calentó las manos contra la taza, la dejó encima del platillo apoyado en su regazo y se tomó el contenido llevándose a los labios una cuchara de consomé. El perro, un braco de Weimar, sesteaba a sus pies. Afuera, la lluvia arreciaba. En aquel precioso salón todo estaba bien.
Naturalmente, no hace falta un braco de Weimar, ni una chimenea, ni ser una universitaria elegante para sentirte protegida y calentita en una noche fría y húmeda. Con tener sopa es más que suficiente.
Un abrigo
No es que una prenda de ropa sea precisamente lo más debatible de La sustancia, la película de la directora francesa Coralie Fargeat que está en boca de todos por su reversión perversa y divertidísima de la tiranía de los estándares de belleza femeninos. Este body horror alucinante tiene muchas cosas icónicas, desde su confrontación a la falsa promesa de la eterna juventud canónica (fillers y ozempiks mediante) hasta la innovadora y cruda representación de esta lucha contra nosotras mismas y una industria multimillonaria, pero es que el abrigo amarillo que lleva Elisabeth Sparkle (Demi Moore) en su camino a la destrucción es definitivamente otra de ellas.
Mientras las vidas de las dos protagonistas (remember: you are one) se resquebrajan y sus apariencias atraviesan multitud de transformaciones, lo único inalterable es ese abrigo de lana amarillo brillante, escultórico e impoluto hasta el final. Una pieza que actúa como el recordatorio de Elisabeth de todo lo que un día fue, y como recordatorio para los espectadores de quién es la figura central en este sistema solar desquiciado.
Me recuerda a esa pieza del armario de otoño que nos ponemos una y otra vez en busca de confort y calidez, que generalmente se traduce en un jersey o un cárdigan amplio, de tacto gustoso y absolutamente utilitario. De batalla, que diría mi madre. Si tienes una prenda que desempeñe esa función tan complicada, quédate con ella hasta que desaparezca tu estrella del paseo de la fama.
Un disco
El debut en solitario de Beth Gibbons se lanzó en mayo, a pesar de que es un álbum claramente de otoño. Todas cometemos errores. El caso es que recuerdo leer una reseña sobre él que definía su sonido como un “autumnal gloom”, algo así como una penumbra otoñal de corte tristón pero ocasionalmente luminosa, como cuando aparece un sol vibrante en una mañana de invierno.
Me gusta todo sobre este proyecto. Lo primero es que llega 16 años después del último disco de Portishead, porque para sacar esto adelante hace falta mucho tiempo, mucha experimentación y mucha autorreflexión, que en la terminología de los artistas muchas veces significa encerrarse en una cabaña en el bosque. Ojalá nosotras.
También me chifla que hable de una forma tan bella sobre envejecer y sobre la pérdida, dos temáticas no tan habituales en un ecosistema cuya media de edad no suele subir mucho de los 30 años. Narra su experiencia con la maternidad, con la ansiedad e incluso con la menopausia. Es folk, pero se siente mucho más denso. Si tuviera que buscarle una representación visual, sería el meme de “no frágil como una flor sino como una bomba”.
Una newsletter
De una cabaña a otra. El club de la cabaña, liderado por la periodista Eva Morell, es una cartita semanal en la que descubre y muestra casitas asombrosas en medio de la nada y a lo largo y ancho del mundo. Disecciona su interior, exterior y entorno y nos traslada a cada paraje en un abrir y cerrar de ojos. Estos diez minutitos semanales en sus diarios de viaje son un remanso de paz para mí.